De montañas y abismos: desaprendiendo a "escribir"
- Ximena Velasco
- 18 oct 2024
- 5 Min. de lectura
¿A qué me refiero con el título? ¿Qué es eso de desaprender a “escribir”? Pues es dos cosas en realidad: un término inventado por mí (así, tan pretencioso e insufrible como se lee), y una realidad que estoy atravesando.
Voy a empezar con una confesión fuerte: hubo un tiempo, no hace mucho, en el que odié escribir. Con todo el significado ponzoñoso de la palabra. Si al día de hoy me cuesta decirme escritora (como te contaba en ese primer post de agosto), es porque me sigo recuperando de sus secuelas.
Te cuento cómo pasó. 2019. Estoy acabando la Universidad. Fueron cuatro años en Letras, en los que el tiempo se me escurrió en lecturas, trabajos académicos, más lecturas, clases, más lecturas, recuperar el sueño perdido, perder el tiempo con mis amigos y, cómo no, más lecturas.
Pero no escribí casi nada.
Una de las primeras cosas que nos dijeron al entrar a la carrera, con toda la fuerza brutal de la honestidad, fue: “No les vamos a enseñar a ser escritores. De aquí van a salir como investigadores y maestros”. No sé si esa realidad caló más fuerte de lo que creí, no sé si fue culpa de mis malos hábitos en ese tiempo, o si fue una combinación de los dos. Para este punto, ya no vale la pena buscar el origen del problema. El resultado fue el mismo: un enorme hueco en mi experiencia como escritora, que medio solventé con algunos intentos intermitentes, como meterme a convocatorias por redes sociales o pretender seguir con mis dos novelas en Wattpad. Lo más que escribí en ese tiempo fue durante un taller de verano en Casa Lamm, lo que ayudó ligeramente a desenterrar las chispas de entre las cenizas de mi apatía.
Pero volviendo al punto… Una vez que completé mis créditos y terminé mi servicio social, cuando el mundo estaba detenido por una pandemia y el problema de mi titulación pendía de circunstancias más allá de mi control, me encontré con una situación peculiar. Tenía tiempo libre, y mucho. Al final, regresé a la escritura.
Seguro te imaginas que fue una cuesta arriba luego de cuatro años de inconsistencia y falta de cuidado al oficio. No estás equivocad@. Pero en el tiempo que corrió de 2019 a 2020 ocurrió algo muy curioso: fue mi periodo más productivo. Me publicaron en cuatro convocatorias distintas, una tras otras; pude leer uno de mis cuentos frente a un foro; estaba haciendo un podcast con mis amigos de ese entonces. Obviamente, con la validación que me daba ver mis textos en revistas digitales, no me quise dar cuenta de que todo el proceso de escribir era en realidad una auténtica tortura. No al menos hasta que la racha de suerte terminó.
Alguna vez, en algún cuaderno, puse que no me gustaba escribir porque mis palabras, tan bellas en el espacio confinado de mi mente, me sabían a acero y óxido cuando las traspasaba al papel. Sostengo esa impresión. Escribía y reescribía mis historias sin conectar con ellas en realidad. Cada oración que por fin cruzaba el abismo de mi mente a la realidad pasaba por un exhaustivo juicio que terminaba por despojarla de su encanto. Me obsesionaba con sonar bien, con conmover, con que cuando la gente me leyera dijeran: “¡Wow, esa es una escritora!”. Terminé exhausta, destrozada por las dudas sobre si acaso tenía talento, si valía la pena seguir adelante, o si acaso disfrutaba lo que hacía. Planteé seriamente rendirme.
Pero algo me detuvo, un cuento, de los últimos en esa tirada de convocatorias exitosas. Así de cursi como suena, no importa. Furia es una historia sin muchas pretensiones, sobre una chica muerta que despierta un día dentro de su tumba, sin saber quién es ni cómo murió.
No es sólo que ese cuento me guste mucho (es como la joya dorada de mi corona), sino que recuerdo claramente lo que se sintió escribirlo. Me aventé el primer borrador en una tarde, recostada en el sillón de mi sala con la computadora en mis rodillas. El clac clac clac del teclado fue la música que me indujo al trance, me uní al flujo de mi imaginación que veía claramente a esta muchacha, hecha de carne pútrida y huesos descubiertos, desesperada por salir de su ataúd.
Saber que me podía compenetrar a ese nivel con una historia, a tal punto que el acto de escribirla se volvía tan natural como el correr de la sangre en mis venas, fue el delgado hilo que me mantuvo convencida de que podía hacerlo. Pero algo tenía que cambiar.
Me costó entender que, en principio, mi motivación para escribir estaba en el lugar equivocado, en el resultado final y la validación externa que me daría. Tampoco fue sencillo desprenderme de las malditas dudas, esas que se pegan a nosotros como telarañas y siempre dejan atrás residuos. Tuve que reconocer mis debilidades, pero también mis fortalezas; replantear cómo llevaba el proceso de mi escritura y, obvio, quitarme de encima la pereza y la apatía que siempre acechan para tentarme con la cómoda vida sin el fracaso.
Cuatro años después, siento por fin esa unión con mi escritura que tanto estuve buscando. Aquí va el resumen de los dos cambios más importantes:
Dejé de temer a mis palabras. La razón de que me supieran a óxido es que estaba obsesionada con que sonaran perfectas de buenas a primeras. Obvio eso nunca pasaba. No sé exactamente cómo sucedió, pero hoy ya no tengo esa necesidad; creo que me ayudó crear espacios donde podía escribir como quisiera, sin preocuparme por los errores. Por eso ahora valoro tanto mis diarios, sólo así me di cuenta de que puedo crear expresiones bellas, significativas, capaces de conmover.
Aprendí que me ayuda muchísimo escribir en compañía. No es tan irónico como suena, es un hecho innegable que la escritura no puede ser una actividad solitaria por completo (no si se toma en serio). Los talleres que he tomado con autores tan increíbles como Lola Ancira, Mariana Giacomán y Bernardo Esquinca me han enseñado el valor de soltarme a escribir todo lo que pueda en 20 minutos o menos. De Aniko Villalba, en su curso Gimnasio de escritura: de la hoja en blanco a la práctica cotidiana (Doméstika), he aprendido a ver el mundo con los ojos únicos de un artista (y a llevar conmigo siempre un cuaderno).
Por supuesto, no olvido el último taller que tomé. Escritura experimental con temática otoñal, del colectivo Rueda de Mujeres. Esta fue, me parece, la última pieza que necesitaba para alcanzar la verdadera paz mental en esta vocación. Porque, más allá de la técnica, de las formas y de los géneros, Margó y su taller me dejaron que para conectar con lo que escribo primero tengo que conectar conmigo misma. A que esto es oficio pero también juego, y mucha rebeldía de por medio.
¿Y sabes qué? Está funcionando de maravilla. Porque por primera vez en toda mi vida, he dejado de temerle a la hoja en blanco.
Perdón si este post ha salido de lo más meloso. Es una experiencia nueva esto de sentirme bien con el proceso de escribir. Supongo que por eso tengo la necesidad de contarle a cualquiera dispuesto a escucharme (¿leerme?), como si estuviera dando epifanías a las que nadie más ha llegado. Pero mira, de aquí, sí o sí, salen dos cosas buenas: yo libero mi pecho, y tú encuentras aquí la certeza de saber que, muchas veces, sólo hace falta cambiar un poquito el panorama para que las cosas empiecen a salir bien. Los dos ganamos al final.
(¡Posdata promocional! Si te gusta lo que escribo y quieres estar al pendiente de más novedades, recuerda suscribirte al newsletter y seguirme en mis redes sociales, ¡ahora con TikTok!)





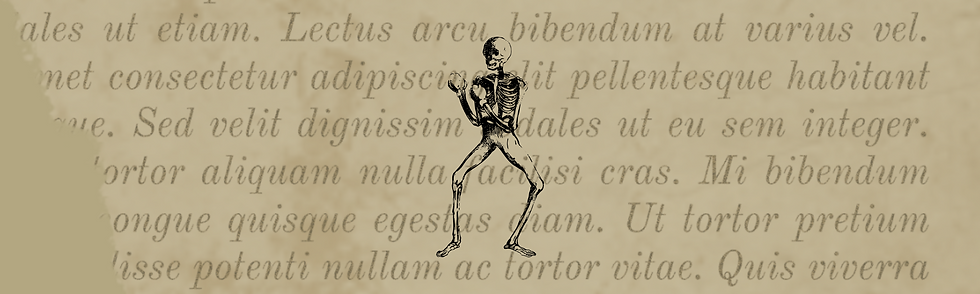
Comentarios