Y ahora, una breve autoficción: de agujas y angustias infantiles
- Ximena Velasco
- 13 sept 2024
- 3 Min. de lectura
Desde pequeña, el miedo ha sido mi compañero constante. Mi imaginación despierta me acosaba desde entonces con visiones que me quitaban el sueño por las noches y la calma durante los días. Pero el verdadero terror aparecía cada cierto tiempo, en las ocasiones especiales que me tocaba ir con la pediatra. No siempre, obvio; cuando iba por un resfriado o por dolor de garganta me sentía confiada de saber cómo terminarían esas visitas.
No, ocurría cuando mi mamá daba el anuncio que teñía mi mundo de pánico:
- Te toca vacuna.
Podía avisarme con anticipación o no, daba lo mismo, esos días los sentía siempre igual. Nada más despertar, mi mente daba un salto de ocho horas para mostrarme, con lujo de detalles, cómo sería agujereada en mi brazo. Los sabores del desayuno se marchitaban en mi boca, en mi pechito de niña se atoraban suspiros afligidos y un enorme peso, como una pelota invisible, se asentaba sobre mi garganta.
La rutina y las lecciones hacían un pobre trabajo para distraerme, ni siquiera el recreo lo lograba. Mi cabeza no paraba de repetirme, encima del español y las matemáticas, las mil maneras en que todo podría salir mal. La peor era que se quebrara la aguja y quedará un pedazo incrustado en mi carne. Casi podía verlo, sentirlo, la herida palpitante derramando sangre, envolviendo ese trozo de metal intruso. “No pongas duro el brazo”, solía decirme la doctora. ¿Pero qué tal si ese era el día en que por acto reflejo apretara tanto mis músculos que la jeringa ya no podría salir? Se quedaría colgando, abriéndome un agujero en mi piel, y la pediatra tendría que sacarlo a pura fuerza, me iba a doler…
Entonces, antes de darme cuenta, y demasiado rápido para mi gusto, terminaba la última clase. Quería fundirme con las paredes de la escuela. En la salida ya me esperaba mi madre, mis pies se arrastraban indecisos entre ir al carro o tomar la iniciativa para huir tan lejos como pudiera. Al final, sin excepción, me aplastaba en el asiento trasero y recorría el camino hacia el consultorio rumiando mis angustias, que para ese momento dejaban un regusto amargo sobre mi lengua.
Para peor suerte, no era un trayecto largo. Al llegar tocaba que nos abrieran las puertas, subir la estrecha escalera que más parecía de prisión y entrar en la sala de espera fría, blanca e impoluta, plagada del repulsivo olor a antiséptico y un silencio de sepelio. Si había otros niños esperando, me parecía que todos tenían el mismo aire de desesperada resignación.
Después de un rato, la voz de la pediatra llamaba mi nombre al otro lado del pasillo. Mi cuerpo perdía voluntad mientras caminaba como autómata frente a mi madre. Entraba al cuartito de la doctora, en ese momento se volvía sala de torturas. Me sentaba en su incómoda silla, mi mamá y la enfermera se colocaban a mi lado en caso de que el pánico ganara e intentara escabullirme.
Y cuando veía en manos de la doctora la bolsita que contenía la jeringa, el nudo caótico que era mi cuerpo por fin se liberaba. Me soltaba a llorar.
He comprobado, como en un experimento, que muchos de mis mejores textos e ideas se me ocurren en talleres de escritura. Y por mejores, me refiero a aquellos que me provocan placer escribirlos. Como este, que salió del taller "Encuentra tu voz literaria", coordinado por la Editorial Floramorfosis e impartido por Mariana Rosas Giacomán.
Durante la primera o segunda sesión hicimos un ejercicio bastante interesante: escribir una autoficción a partir de un recuerdo muy potente. Debe ser poca sorpresa que el mío haya estado relacionado con un miedo.
No creo que le haya contado a otra persona lo que me ocurría durante esos días de vacunas. No con tanto detalle, al menos. Normalmente, una conversación sobre el tema suele ir al grano. “¿Te dan miedo las agujas? Sí, desde niña”. Fin. Precisamente por eso disfruté tanto hacer este ejercicio, pues me permitió transformar ese recuerdo, con toda su fealdad, en un texto que me gusta leer una y otra vez.
Supongo que la lección final de este post se divide en dos:
Aviéntense a hacer autoficción. Transformar la vida en arte es una experiencia de lo más catártica (100% comprobado).
Si como adultos creen que los temores de los niños son irracionales, sólo piensen que tienen una imaginación de lo más viva. No la subestimen ni menosprecien.
Y por si les queda la duda, no, todavía detesto las agujas (irme a sacar sangre es un martirio). Aunque perdí el impulso de escapar de ellas desde los once años, para gusto de mi madre.
(Psst, llegó el momento de la autopromoción. Si te gustó este post, no te olvides de comentar y suscribirte al newsletter. También recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, ahí posteo bastante seguido. ¡Nos vemos pronto!)





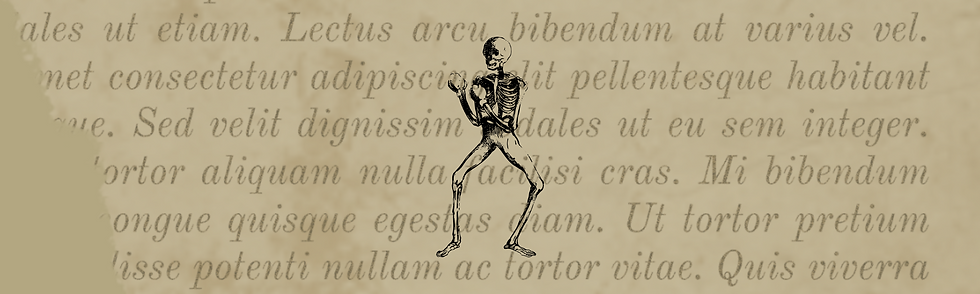
Comentarios